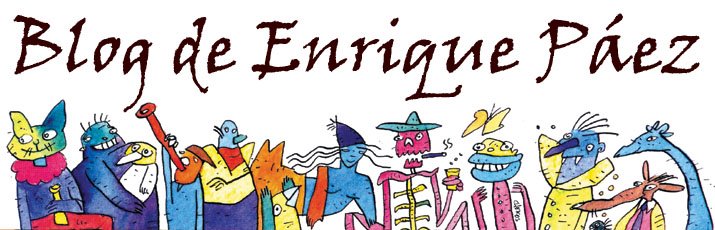Luci lo miró y arrugó la nariz, como si de repente le hubiese llegado un insoportable olor a podrido. Esa era su respuesta. Adrián le daba asco, apestaba a vino rancio, era el tipo más sucio del almacén, el más vago y el más desagradable. No sabía por qué aún no lo habían despedido.
Luci lo miró y arrugó la nariz, como si de repente le hubiese llegado un insoportable olor a podrido. Esa era su respuesta. Adrián le daba asco, apestaba a vino rancio, era el tipo más sucio del almacén, el más vago y el más desagradable. No sabía por qué aún no lo habían despedido.—Vamos a dejarlo para otro año, ¿vale? Para dentro de mil o dos mil años, si te parece. Si no tienes otra cosa que hacer, ya puedes ir saliendo.
La chica le dio la espalda para ver si así se daba por enterado.
—Yo ya estoy salido. Joder, nena, que no me entere yo que ese culito pasa hambre.
Luci se dio la vuelta como si la hubiese picado un alacrán en la espalda. Ese cabrón se había pasado tres pueblos. En un rápido vistazo se dio cuenta de que estaban solos, aunque el resto de sus compañeros no podían andar muy lejos. Adrián seguía allí, abierto de piernas con el mono azul sucio de grasa, mostrando unos dientes amarillos que pretendían ser una sonrisa. Con la mano derecha se apretaba el paquete hinchado por encima del mono.
—Mira que eres cerdo. No te puedes hacer idea del asco que me das —dijo Luci tratando de no gritar—. Esta vez voy a dar parte a dirección.
Adrián, sin dejar de mirar el escote de Luci, carraspeó y estuvo a punto de escupir al suelo. Antes de hacerlo se dio cuenta de que estaba en la oficina, y no en el almacén, así que apretó las mejillas y se tragó el gargajo.
—No te hagas la ofendida, Luci, que se nota cómo te gustan las pollas. Yo solo quiero que pruebes la mía, que seguro que te va a gustar más que la de esos mariconcetes de la oficina. ¿Qué me dices? Bueno, luego me contestas, que ahora tengo curro.
Adrián ladeó la cabeza, dándose la razón a sí mismo, y salió de la oficina rechinando las muelas. Ya estaba harto de hacerse pajas pensando en la guarra de Luci. Estaba seguro de que era una de esas estrechas que luego gritan de gusto cuando le metes un pepino como dios manda. ¿A qué venían si no esos escotes y esas minifaldas? La tía buscaba guerra, y él tenía guerra entre las piernas para ella y para su amiga Juana. Vaya par de zorras.
Aún faltaban dos horas para terminar la jornada. Joder, qué viernes tan
 largo. Si Luci no decía nada, es que le gustaba el juego. Las mujeres cuando dicen que no, es porque quieren que insistas. Todas son iguales. Incluso su mujer y su hija. Otras dos putas de campeonato. Si su mujer no follaba era porque era fea y gorda, y daba asco. ¿Quién iba a querer follar con esa foca? Aunque para hacer mamadas seguro que todavía servía. A él no, pero los demás, en el mercado, y en las tiendas… Estaba convencido de que estaba gorda de tanto tragar pollas. Menuda guarra. De vez en cuando tenía que darle un par de hostias para que no le perdiera el respeto, porque las tías son así, lo llevan en la sangre las jodidas, en cuanto te das la vuelta se bajan las bragas. Él le había quitado las bragas a más de dos docenas de putas en los últimos años, y todas le decían lo mismo: "Paga por adelantado, cariño, que después de correrte ya no hay quien cobre." Su mujer seguro que lo hacía gratis. Pues mira, hoy se iba a llevar la hostia que le tenía que haber dado a la Luci.
largo. Si Luci no decía nada, es que le gustaba el juego. Las mujeres cuando dicen que no, es porque quieren que insistas. Todas son iguales. Incluso su mujer y su hija. Otras dos putas de campeonato. Si su mujer no follaba era porque era fea y gorda, y daba asco. ¿Quién iba a querer follar con esa foca? Aunque para hacer mamadas seguro que todavía servía. A él no, pero los demás, en el mercado, y en las tiendas… Estaba convencido de que estaba gorda de tanto tragar pollas. Menuda guarra. De vez en cuando tenía que darle un par de hostias para que no le perdiera el respeto, porque las tías son así, lo llevan en la sangre las jodidas, en cuanto te das la vuelta se bajan las bragas. Él le había quitado las bragas a más de dos docenas de putas en los últimos años, y todas le decían lo mismo: "Paga por adelantado, cariño, que después de correrte ya no hay quien cobre." Su mujer seguro que lo hacía gratis. Pues mira, hoy se iba a llevar la hostia que le tenía que haber dado a la Luci.—Adrián, cojones, ¿quieres mover esas cajas de una puta vez? Es el único trabajo que tenías que hacer desde el mediodía. No sé para qué coño vienes al almacén. Para tocarte los huevos quédate en casa, cabrón —le dijo Juan Luis, el encargado.
Otro chupapollas. Ese estaba cabreado porque su mujer era la más puta del barrio. Le venía a buscar cada tarde y bajaba del coche enseñándoles a todos el coño. Nunca lo pudo ver bien, pero seguro que tenía el chocho peludo.
Aunque para puta, puta, su hija Soraya. A la madre tenía que salir. Con trece años se ponía unas minifaldas que ni las negras de la Casa de Campo se atrevían a ponerse. Incluso tenía un cajón lleno de tangas minúsculos que olían a perfume. Seguro que se los ponía para que los chicos del instituto le comieran el coño. Alguna vez había tenido que meterle una hostia para que se enderezara, pero ya lo dice el refrán: Puta la madre, puta la hija, puta la manta que las cobija.
Una hora antes de sonar el timbre de salida, Adrián vio llegar al gerente Menéndez acompañado de Julián, el segurata. ¿A qué cojones venían esos? Vaya par de julandrones. Menéndez tenía mala cara. La de siempre, vaya. Venían a buscarle.
—Adrián, aquí tienes tu carta de despido. Ahora recoges todas tus cosas y no vuelves por aquí en tu vida. La semana que viene te llamará el contable para ingresarte el finiquito.
—No puedes despedirme. Tengo contrato fijo —dijo Adrián no seguro del todo.
—Tú te vas al puto paro a partir de hoy. Y no me toques las pelotas o declaramos despido procedente y te ponemos una demanda por acoso. Luci nos lo contado todo. Mira que eres gilipollas.
¡Será hija de puta! Esa se merecía no una polla, sino un bate de béisbol en la cabeza.
—¿No me has oído? Lárgate —insistió Menéndez. Luego se giró hacia el segurata del almacén—: Julián, acompáñale a la salida y asegúrate de que lo perdemos de vista.
—Qué hijos de puta —dijo Adrián empujado por Julián—. Tenía que haberos puesto un petardo en el almacén.
Se fue al bar de Quino, y empezó a beber con más intensidad que otros viernes. Pandilla de cabrones. Quino le servía los cubatas, uno tras otro. Sabía que era viernes, y que Adrián llevaba pasta encima.
—Me importa un huevo ese trabajo de mierda. Que se lo metan por el culo. Mi mujer y mi hija son las que tendrían que trabajar, que son unas vagas de cojones. No sé para qué las mantengo.
 Esa noche también se pasó por el polígono en busca de alguna puta, pero llevaba demasiado alcohol encima como para que se le empinara. A la segunda, una rumana que no hablaba una palabra de español, le dio una bofetada, para ver si así se arrancaba a hablar, y en seguida apareció su chulo con una navaja en la mano. Tuvo que pagarle el servicio que no había hecho, y un extra por la hostia.
Esa noche también se pasó por el polígono en busca de alguna puta, pero llevaba demasiado alcohol encima como para que se le empinara. A la segunda, una rumana que no hablaba una palabra de español, le dio una bofetada, para ver si así se arrancaba a hablar, y en seguida apareció su chulo con una navaja en la mano. Tuvo que pagarle el servicio que no había hecho, y un extra por la hostia.Volvió a casa mucho más cabreado y más borracho que de costumbre. Abrió la puerta tambaleándose. Su mujer estaba viendo la tele, como siempre. Y su hija en el cuarto, oyendo música. Dos putas zánganas.
Sin abrir la boca le dio un bofetón a la mujer, que rodó hasta el suelo. Ella se levantó como una gata en celo y se encerró en el baño.
—¡Sal, puta! —gritó dando un puñetazo en la puerta.
La puerta de la habitación de la hija se abrió a su espalda, y se asomó Soraya con un camisón corto.
—¡Déjanos en paz, cabrón! —oyó que le gritaba su hija. Su propia hija.
Se volvió hacia ella, pero la chica volvió a meterse en la habitación y cerró la puerta, tratando de cerrarle el paso.
Una patada reventó la puerta hasta los goznes. La puta de su hija le levantaba la voz, y se vestía de fulana para que los chicos la sobasen a conciencia. Él iba a enseñarle lo que era el sexo con un hombre de verdad, para que aprendiera a respetarse a sí misma a partir de entonces.
Esa vez sí pudo penetrarla.
En casa siempre es mucho mejor que con las putas del polígono. Y más barato.
Fotos capturadas con Google. Si alguna es tuya, dímelo y te cito, o la borro.